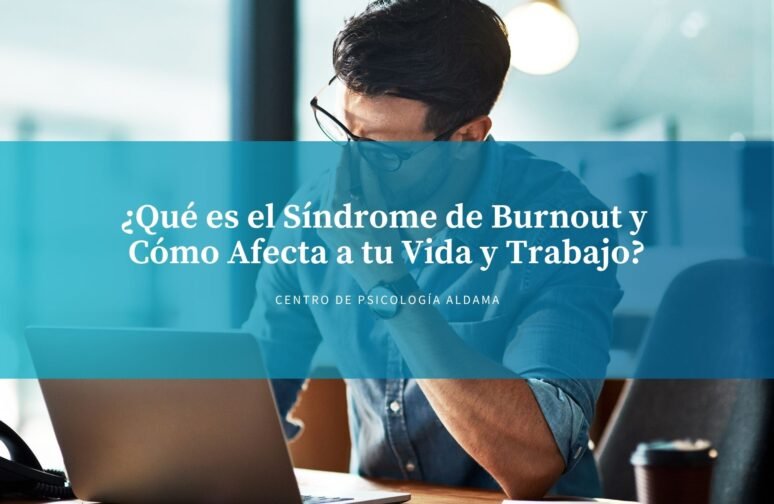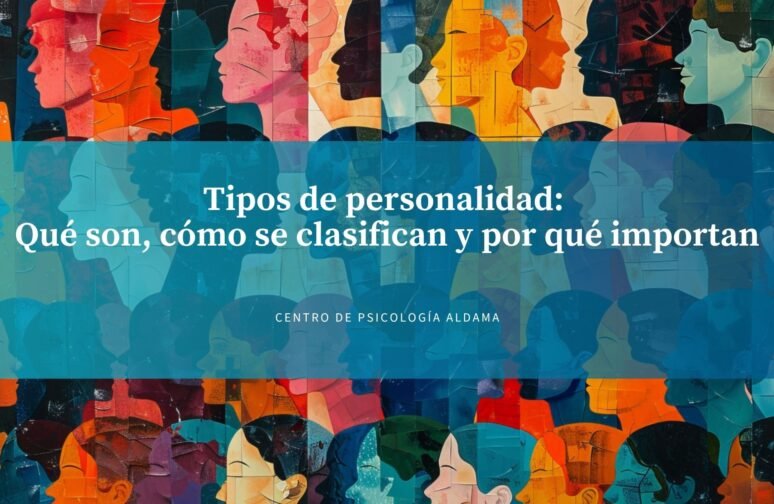Fue en el año 1971, cuando el psicólogo Philip Zimbardo, profesor en la Universidad de Stanford, llevó a cabo un experimento que marcaría un antes y un después en la historia de la psicología. Su objetivo era analizar cómo personas que llevaban una vida corriente se ajustaban a un entorno carcelario simulado. Zimbardo pretendía determinar si el contexto en el que se encuentra una persona, influye significativamente en su comportamiento.
Además, el estudio también buscaba entender la dinámica de poder-sumisión entre prisioneros y guardias en un contexto penitenciario.
Los hallazgos de este experimento fueron impactantes y continúan influyendo en el estudio del comportamiento humano, la psicología social y la ética en la investigación científica.
El Experimento de la Prisión de Stanford demuestra la facilidad con la que los individuos pueden adoptar comportamientos extremos en función de su entorno y el rol que ostentan. Aunque sus métodos y conclusiones han sido cuestionados, sigue siendo un estudio clave para comprender la conducta humana en instituciones carcelarias, militares y corporativas. Su impacto en la psicología social continúa vigente, sirviendo como base para futuras investigaciones sobre autoridad, obediencia y moralidad en contextos extremos.
Desarrollo del Experimento de la Prisión de Stanford
Para este estudio, se reclutaron 24 estudiantes universitarios varones a través de un anuncio en el periódico. Los participantes fueron seleccionados tras rigurosas evaluaciones médicas y psicológicas para garantizar su estabilidad emocional y la ausencia de problemas de salud física y mental. Tras ello, fueron asignados aleatoriamente a los roles de prisioneros o guardias. La prisión fue recreada en un sótano del Departamento de Psicología de Stanford, con celdas, rejas y un sistema de vigilancia.
El experimento comenzó con la detención simulada de los prisioneros, quienes fueron arrestados en sus casas por policías reales de Palo Alto. A los prisioneros se les asignaron números en lugar de nombres, usaron túnicas sin ropa interior y llevaban cadenas en los tobillos. Este proceso tenía como objetivo despersonalizar y reducir su identidad individual.
Normas para los Prisioneros
-
Durante el periodo de descanso, después de que las luces sean apagadas y en los horarios de comida, los prisioneros deberán permanecer en silencio, salvo cuando se encuentren en el patio.
-
Los prisioneros solo podrán ingerir alimentos en los horarios designados para las comidas.
-
Es obligatorio que todos los prisioneros participen en las actividades programadas dentro de la prisión.
-
Cada prisionero es responsable de la limpieza de su celda en todo momento. Las camas deben estar bien arregladas y los objetos personales organizados. El suelo debe mantenerse limpio.
-
No está permitido alterar, dañar o escribir en las paredes, suelos, ventanas, puertas o cualquier otra parte de la prisión.
-
Los prisioneros no tienen autorización para controlar la iluminación de la prisión, es decir, no pueden encender ni apagar las luces.
-
Los prisioneros deberán referirse a sus compañeros únicamente por los números que se les hayan asignado.
-
Al dirigirse a los guardias, los prisioneros deberán llamarlos «Señor Oficial Correccional», mientras que al alcaide se le deberá tratar como «Señor Oficial Correccional En Jefe».
-
No está permitido que los prisioneros mencionen que se trata de un experimento o simulación. Su condena será efectiva hasta que se les conceda la libertad condicional.
-
El uso del baño estará limitado a cinco minutos por visita. Después de utilizarlo, deberán esperar al menos una hora antes de volver a solicitar acceso.
-
Fumar es considerado un privilegio y solo estará permitido después de las comidas y bajo la supervisión de los guardias. No se permite fumar dentro de las celdas y cualquier incumplimiento resultará en la revocación de este derecho.
-
El envío y recepción de correspondencia serán supervisados y sometidos a inspección y censura.
-
Las visitas serán consideradas un privilegio. Solo los prisioneros autorizados podrán recibirlas en la puerta del patio bajo estricta vigilancia. Los guardias tendrán la facultad de terminar la visita en cualquier momento.
-
Cuando el Alcaide o el Superintendente entren en las celdas, los prisioneros deberán ponerse de pie y esperar a que se les indique que pueden sentarse y continuar con sus actividades.
-
Los prisioneros deberán cumplir todas las órdenes dadas por los guardias sin excepción. Las instrucciones de los guardias tienen mayor autoridad que cualquier norma escrita, las órdenes del Alcaide prevalecen sobre las de los guardias, y las del Superintendente están por encima de todas.
-
Será obligatorio que los prisioneros informen a los guardias sobre cualquier infracción a las normas.
-
Cualquier violación de estas reglas conllevará una sanción correspondiente.
Por su parte, a los guardias se les permitió elegir uniforme y utilizaron ropas militares, gafas de sol espejadas y porras proporcionadas por la policía local. No les aportaron instrucciones sobre cómo proceder dentro de la prisión, salvo la tarea de mantener el orden sin recurrir a la violencia física directa con los prisioneros.
Impacto Psicológico del Experimento
Desde el primer día, la dinámica de poder de los guardias hacia los prisioneros se hizo evidente. Los guardias impusieron reglas estrictas y castigos arbitrarios. Durante el segundo día, los prisioneros se rebelaron, bloqueando las puertas de sus celdas. Los guardias sofocaron la revuelta con extintores y castigaron a los líderes con confinamiento solitario y privación de comodidades básicas.
Con el avance del experimento, los guardias se volvieron más agresivos, utilizando humillaciones y abuso psicológico. Obligaban a los prisioneros a realizar ejercicios físicos extenuantes, les negaban el acceso al baño y los sometían a sesiones de conteo interminables en plena madrugada. También generaron desconfianza entre los internos, premiando a algunos con mejores condiciones para fomentar rivalidades.
Los prisioneros experimentaron un deterioro psicológico severo. En solo 36 horas, uno de los participantes tuvo un colapso emocional y fue liberado. Otros aceptaron pasivamente los abusos, mientras que algunos asumieron completamente su rol de prisioneros, pidiendo libertad condicional dentro del experimento, como si realmente estuvieran encarcelados.
Cancelación del Experimento antes de lo previsto
La situación alcanzó su punto más crítico cuando los guardias intensificaron la brutalidad. Implementaron el uso de baldes en las celdas para que los prisioneros orinaran y defecaran, prohibiéndoles vaciarlos, lo que generó un ambiente insalubre. En la quinta noche, la violencia psicológica escaló a niveles extremos, lo que llevó a la intervención externa.
La cancelación del experimento se debió a la reacción de la psicóloga Christina Maslach, quien al visitar la prisión quedó horrorizada por el trato que recibían los prisioneros. Su confrontación con Zimbardo fue el detonante para que el investigador tomara conciencia del impacto del experimento. Al sexto día, el estudio fue cancelado y los prisioneros fueron liberados.
Maslach declaró: “No había dado mi consentimiento al inicio del estudio ni experimentado su desarrollo desde el principio. No tenía un papel asignado en la estructura carcelaria ni viví la evolución gradual de la situación. Mi perspectiva externa me permitió notar el impacto del experimento de una manera que los demás no podían percibir”.
Críticas al Experimento de Stanford
El Experimento de la Prisión de Stanford generó una gran controversia en la comunidad científica y en la sociedad. Se criticó su falta de ética, la ausencia de medidas de protección para los participantes y la parcialidad de Zimbardo, quien asumió un rol activo como «superintendente» en lugar de mantener una postura objetiva como investigador.
A pesar de las críticas, este estudio sigue siendo una referencia clave en la psicología social y el análisis del comportamiento humano en entornos de poder. Zimbardo utilizó sus hallazgos para estudiar casos reales de abuso de autoridad, como los crímenes en la prisión de Abu Ghraib durante la Guerra de Irak. En su libro The Lucifer Effect, profundiza en cómo las estructuras de poder pueden convertir a personas comunes en agentes de opresión y maltrato.
Conclusiones a partir del Experimento de la Prisión de Stanford
El «Experimento de la Prisión de Stanford» demuestra cómo el entorno puede influir en el comportamiento humano, alterando la percepción de los límites morales y sociales. Bajo la autoridad institucional, los individuos pueden adoptar roles extremos que, en circunstancias normales, serían contrarios a sus valores personales. El Experimento muestra cómo el contexto y la autoridad puede llevar a las personas a actuar de formas impredecibles. Este fenómeno, conocido como el «Efecto Lucifer«, explica cómo individuos considerados buenos pueden adoptar conductas destructivas en ambientes de poder descontrolado.
No fueron las personalidades individuales las que influyeron en los participantes, sino el ambiente que les rodeaba. Se observó que la estructura jerárquica y las condiciones situacionales fueron el verdadero motor de sus acciones.
Bibliografía
EL EFECTO LUCIFER: El porqué de la maldad. Philip Zimbardo. Ediciones Paidós